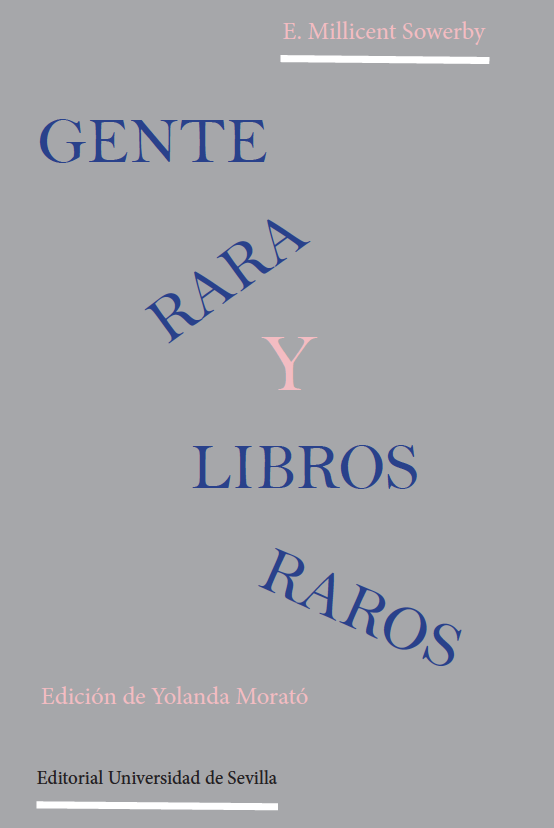
Emily Millicent Sowerby: contar callando
Como dice Yolanda Morató, la traductora y editora de Gente rara y libros raros, el nombre de Emily Millicent Sowerby (1883-1977) no dice ni mucho ni poco a los especialistas en la literatura de la primera mitad del siglo XX. Pero esta mujer inglesa trabajó como catalogadora con los más legendarios bibliómanos y mercaderes, como Wilfrid Michael Voynich o A.S.W. Rosenbach, también en la casa de subastas Sothebys o en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y lo hizo a pesar de las advertencias que le avisaban de que no era un mundo para mujeres.
A continuación, reproducimos la introducción de Yolanda Morató a las memorias de Emily Millicent, que serán publicadas por la Asociación de Amigos del Libro Antiguo y por la Editorial Universidad de Sevilla, dentro de la Colección de Bibliofilia, para la 42 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
Como en tantos oficios, el mejor profesional es el que no se hace notar a primera vista, pero deja a su paso una huella imborrable. Ese es el caso de Emily Millicent Sowerby (1883-1977), un nombre que no dice ni mucho ni poco a los especialistas en la literatura de la primera mitad del siglo XX. Quienes sí la conocen le deben el impresionante Catalogue of the Library of Thomas Jefferson, la mastodóntica tarea que le encargó la Biblioteca del Congreso en 1942 y con la que fijó ─en cinco volúmenes publicados entre 1952 y 1959─ el legado bibliográfico del tercer presidente de Estados Unidos. A principios del siglo XIX la colección reunía más de 6500 ejemplares, pero dos tercios se habían perdido en un incendio de 1851 y el resto estaba desperdigado. Su reconstrucción y los nuevos hallazgos aportados por Sowerby le granjearon notoriedad; así lo reseñaba el modesto obituario que publicó el New York Times el 24 de octubre de 1977. Gracias al esforzado trabajo de Sowerby, el legado de Jefferson tiene hoy orden e historia. En lo que concierne al ámbito español, sabemos que el presidente atesoraba la edición de Don Quijote de 1787, editada en seis volúmenes en la Imprenta de la viuda de Ibarra; también que tenía en su haber las ediciones en octavo de Antonio de Sancha de 1784 de otras obras de Cervantes: Galatea, Novelas exemplares y Viage al Parnaso.
Nacida en la localidad inglesa de Beverley, Yorkshire, como muchos jóvenes, Sowerby pronto encontró su lugar en Londres, una ciudad de ciudades, llena de aventuras de las que bebió en un tiempo convulso que resultó propicio para las mujeres: la marcha de los hombres a la guerra les abrió un abanico de posibilidades hasta entonces vetadas para ellas. De hecho, en el cerrado mundo de la bibliofilia, durante un tiempo las mujeres compartieron con este tipo de libros su naturaleza: eran raras en su doble acepción. Sowerby se había licenciado en el Girton College de la Universidad de Cambridge, una “universidad de hombres”, como recuerda la autora cuando habla de otra antigua alumna de Cambridge, la destacada filóloga Bertha Phillpotts. Antes de iniciarse en el mundo profesional de los libros raros, Sowerby estuvo un tiempo trabajando como bibliotecaria en el Birkbeck College, de la Universidad de Londres, una institución con docencia en horario nocturno “para la clase trabajadora” y en el que, durante un breve periodo de tiempo en 1915, impartió clase el premio Nobel de literatura T. S. Eliot. En Chancery Lane, que es donde estaba ubicada entonces la biblioteca, el contacto con los usuarios y las labores que debía realizar no gustaron a la autora de estas memorias; duró poco allí. El cambio de empleo fue una cuestión de azar: lo cuenta con detalle en la primera parte dedicada al célebre Voynich.
No hay demasiada información sobre Sowerby más allá de lo que ella misma cuenta en estas páginas, pero no resulta difícil aventurar que debió de ser una persona con una rara combinación: colmada de curiosidad y discreción a partes iguales. Basta con ver a quiénes tuvo como jefes: Wilfrid Michael Voynich, propietario del enigmático manuscrito del que aún hoy nadie sabe apenas nada; Sir Montague Barlow, de la insigne casa de subastas Sotheby’s, y los hermanos Rosenbach. Al Dr. A. S. W. Rosenbach se le conocía en Londres con el apodo de “el terror de la sala de subastas” y en París como “el Napoleón de los libros”. A pesar de la continua aparición del azar como justificante de todas sus peripecias, Sowerby siempre saltaba a un lugar mejor o más interesante. Un currículum con Voynich, Sotheby’s, Rosenbach y la Biblioteca del Congreso no se puede tachar de aleatorio. También resulta curioso que, al menos durante un tiempo, Sowerby fuera colaboradora de la unidad de contraespionaje británica (del MI5E) y solo se nos cuente de manera indirecta y muy de pasada. Vivió rodeada de información valiosa y fueron pocas las ocasiones en las que, como reflejan estas memorias, se le escapó algo.
Aunque continuamente se quite mérito en las páginas de este relato, Sowerby sabía más de lo que parece a simple vista y, hasta después de su muerte, lo supo guardar bien. Abrió la senda de las británicas que, tras los estragos de la Primera Guerra Mundial, abandonaron Inglaterra en la década de los veinte y cruzaron el charco. Escritoras como la londinense Mina Loy viajaron con frecuencia a Nueva York; la periodista, poeta y crítico de cine Iris Barry se estableció allí y fundó la gran filmoteca del MoMA. Como catalogadora experta, estuvo junto a la gente indicada, pero demostraba siempre su valía de puertas para adentro. A los hermanos Rosenbach les dedica medio libro: se habían convertido en los principales adalides del coleccionismo. Al contrario de lo que sucede con nuestra protagonista, del Dr. Rosenbach se han dicho muchas cosas. Además de sus dos motes metropolitanos contaba con alguno más: “Dr. R.”, “barón ladrón” y “el mayor marchante de libros del mundo”. Fue uno de los primeros en promover la bibliofilia como negocio en Estados Unidos y fomentó entre sus clientes el interés en el coleccionismo como inversión. Entre los libros que pasaron por sus manos la Enciclopedia Británica cita ocho biblias de Gutenberg, más de treinta First Folio de Shakespeare y los manuscritos de Ulises y Alicia en el país de las maravillas. El total de sus operaciones de compra-venta está valorado en más de setenta y cinco millones de dólares. La mayoría de esas piezas pasaron por las manos de Sowerby; reposaban en las cámaras de seguridad de los hermanos Rosenbach, que en aquella época debieron de ser el museo de la bibliofilia por excelencia.
Catálogos, puestas de largo y el papel de las bibliófilas
Uno de los puntos fuertes de estas memorias es que podemos asistir al proceso de construcción de algunas de las grandes colecciones de libros. Las vastas bibliografías que producían los coleccionistas, en su afán por demostrar lo que habían conseguido amasar gracias a sus aventuras librescas, han supuesto un legado fundamental para reconstruir la historia del libro de los últimos siglos. Baste con recordar la famosa sentencia de Thomas Carlyle, quien, en su “Lección quinta” (1840), ya afirmó que “la verdadera Universidad de nuestros días es una Colección de Libros”. La propia Sowerby cuenta como Frank J. Hogan la incluye en la sentida dedicatoria que le envía en su primer catálogo impreso, Fifty Famous Novels by English and American Authors, 1719-1922. Y lo hace para enfatizar la importancia de los catálogos desde el comienzo de estas memorias. Cuando quiere ensalzar a Voynich, Sowerby nos recuerda que su jefe publicó el primero de una interminable serie en 1898, “y todos sus catálogos iniciales se han convertido ya en raras piezas de colección”. Sin esta labor de rescate, documentación y puesta en valor de muchas de las obras que habían permanecido olvidadas o perdidas (el episodio de los muchachos con el ejemplar de Shakespeare es memorable), no tendríamos hoy muchas de las obras que consultamos sin dificultad aparente. La historia de Hogan es, además, muy reveladora, pues Sowerby la utiliza para demostrar que, en ocasiones, el destino de los libros no está en las universidades, sino en un constante viaje entre destinatarios y subastas. Tras la emoción que sintió en una subasta de libros de A. Edward Newton, el coleccionista se dio cuenta de que para que esa emoción siguiera perpetuándose: “Quería que la gente pujara por sus libros como habían pujado por los de Newton”.
Sowerby es, como se comprobará, humilde en sus narraciones. Tiene siempre palabras elogiosas para aquellos a quienes cita y valora lo positivo sobre aquellas miserias humanas que no se ocultan en sus páginas. De hecho, las personas verdaderamente mezquinas ni siquiera aparecen con su nombre real. Lo importante son los libros, parece decirnos, no las manos que los llevan de un sitio a otro. Cuenta, por ejemplo, como aprendió a catalogar, acompañando, siempre que podía, a un tal Sr. England, que no es otro que uno de los mejores catalogadores de preguerra, George England. Poco se sabe de este especialista con un nombre tan inglés, salvo que siempre aparece en los agradecimientos de las ediciones de libros raros, como el catálogo de obras tempranas italianas en la biblioteca de C. W. Dyson Perrins, publicadas por Bernard Quaritc, o como autor de artículos de revistas especializadas en bibliofilia como The Library, editada por Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. (quien más tarde se fusionó con Routledge, una de las mayores editoriales de Reino Unido hoy en día).
El papel protagonista de las bibliófilas es, quizás, el aspecto más sorprendente de estas memorias. A pesar de su modestia y de sus frecuentes comentarios sobre el lugar en la sombra que ocupaban muchas mujeres de la época, Sowerby no pierde la oportunidad de hablar de las grandes figuras de su generación que han quedado injustamente oscurecidas. De Daisy Levertus, amiga de Voynich y maestra de bibliofilia en la primera etapa profesional de Sowerby, nada se sabe más allá de sus palabras. De Virginia Warren (1895-?), por ejemplo, tenemos más información. Dado que empezó a trabajar como secretaria de Frank J. Hogan, entró en contacto con Sowerby y sabemos que fue una bibliófila y coleccionista de pregones o street cries. Su impresionante conjunto descansa hoy en la Biblioteca Lilly, de la Universidad de Indiana, en Bloomington; gracias a su iniciativa, contamos con un mayor conocimiento de un género que bien merece una entrada en el breve glosario que se incluye como material complementario al final de esta obra. Sowerby hace así visibles los intereses bibliófilos de mujeres, que rara vez aparecen en los libros dedicados al tema.
Al interés que despiertan estas memorias de una mujer bibliófila como Sowerby hay que añadir la fascinación que produce una de las personas a las que ella más admiraba: Belle Da Costa Greene (1879/1883?-1950). Greene es un ejemplo palmario de cómo la raza y el género condicionan el legado de muchas personas. De padres afroamericanos, Belle Marion Greener, que es como se llamaba en realidad, se hizo pasar por descendiente de familia portuguesa. Con su determinación y conocimiento, se convirtió en la primera directora de la prestigiosa biblioteca Pierpont Morgan, hoy en día también museo y hogar de la colección privada que fue construyendo Greene, gracias a su especialidad en incunables y manuscritos iluminados. Son esclarecedoras las reflexiones de Sowerby a partir de las palabras de Voynich, cuando se reúnen para hablar del empleo femenino entre bibliófilos:
“No había sitio para las mujeres en el mundo de los libros raros, explicó, y añadió que solo una mujer había tenido éxito en ese mundo, y se trataba de la mujer más notable de Estados Unidos, la Srta. Belle Da Costa Greene, de las bibliotecas Morgan de Nueva York. Ninguna otra mujer podría hacer lo que ella hizo; era única”
No en vano, el relato comienza con las reticencias de Voynich a contratar mujeres; continúa con la aversión de Tom ‘Odge hijo a contar con mujeres para que formen parte del equipo de expertos; pasa por periodos de dificultad de Sowerby para encontrar trabajos que no sean los de maestra u oficinista y termina con un frustrante duelo con una secretaria, demostrando que, en muchas ocasiones, no importa dónde se está o cuánto se sabe, sino quién se es.
Para Sowerby, no obstante, todo parece girar en torno a los libros y a la celebración de la vida que hay tanto dentro como fuera de ellos. Quizás por eso no nos permite atisbar un solo resquicio de su vida privada. Más allá de sus rutinas y su choque cultural con las costumbres americanas ─los escaparates de las barberías, las bolsitas de té y las galletas e incluso el decepcionante sistema de cañerías de un país al que considera en un principio de una eficiencia aterradora─, no hay nada verdaderamente personal que asome en sus páginas. Y con todo, debe decirse que no se trata de un libro solo para bibliófilos. Pese a su prosa (que habría necesitado de un editor para ordenar un poco algunos pasajes), no cabe duda de que Sowerby maneja con soltura los hilos de la narración. El éxito reside en su habilidad para mantener enganchado al lector con una colección de peripecias que exudan tanta vida que no necesitan de aficionados a los libros para su disfrute. Las intrigas entre compradores, marchantes, millonarios e incluso la realeza se codean con los comportamientos de alguien tan excéntrico como Voynich, o con los de Josephine, Jo la papagaya.
Algunos pequeños errores y otros matices
Gracias a las detalladas descripciones de Sowerby, los lectores conocemos el proceso de catalogación de algunas de las obras más raras de la bibliofilia de comienzos del siglo XX. Hay, no obstante, algunos deslices extraños, como cuando cita la Autobiografía de Squire Osbaldeston, de 1926, que se titula, en realidad, Squire Osbaldeston: Su Autobiografía. O cuando habla de Vida de Johnson de Boswell, que en su versión original se llama La vida de Samuel Johnson, LL.D. (la abreviatura corresponde a la fórmula latina Legum Doctor o Doctor en Leyes); incluso cuando se refiere a un excelente manual de bibliografía de 1927, An Introduction to Bibliography, olvida completar el título, al que no solo le falta “for literary students”, y tampoco cita al colaborador de R. B. McKerrow en esta obra, David McKitterick. También parece haber cierta confusión en la transcripción del apellido de Philippovitch, amigo de Voynich y encargado de la sede de la librería en Florencia. Philippovitch era, en realidad, Tytus Filipowicz, un revolucionario polaco, que llegó a ser el primer embajador de Polonia en Estados Unidos.
En suma, estas memorias reúnen un elenco de personas que ponen de manifiesto que en el mundo del libro no todo es lo que parece y lo que parece acaba por no serlo. Asistimos en estas páginas a los trucos más elaborados sobre cómo bajar el precio de una subasta, a los apaños entre libreros para que un libro se venda más caro o más barato, al trabajo de auténticos falsificadores que burlan con sus sofisticados sistemas todo tipo de obstáculos textuales para sacarle a una obra el mayor provecho posible. Dice Sowerby al comienzo de su preludio: “La gente del libro raro tiene algo en común con los poetas: nacen, no se hacen”. Pero deja un margen de pasión no descubierta para aquellos que pasan sus días sin haber revelado sus “instintos bibliofílicos”. En estas páginas quizás los encuentren.
30 octubre, 2019
No hay comentarios

